
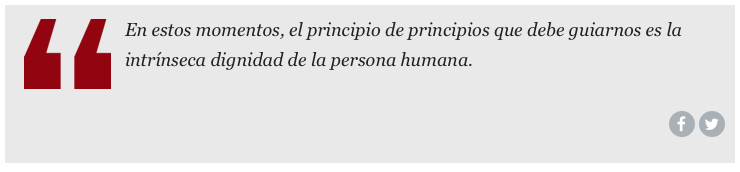
Pablo Mella | 23 de marzo de 2020 |
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha sorprendido a toda la humanidad al iniciar el año 2020. Las medidas para contrarrestarla han sido diversas y radicales. En primer lugar se han impuesto, claro está, disposiciones sanitarias estrictas. En más de una ocasión, estas políticas de la salud pública han colidido secretamente con decisiones de política económica que debieron haber sido consideradas en segundo lugar, no en primer lugar.
Después de que las cosas se agravan por el desconcierto, se han implementado normas jurídicas de rango constitucional que permiten temporalmente la coerción de la población. Con los estados de excepción se pretende facilitar el control sanitario y los correctivos económicos anteriormente señalados. En el caso dominicano, se acaba de aprobar el estado de emergencia previsto en la Constitución, algo que había sido imposible en las últimas décadas en circunstancias que quizá lo ameritaban. Ello es un signo de cómo se percibe la gravedad del momento.
En estos momentos, el principio de principios que debe guiarnos es la intrínseca dignidad de la persona humana.
Pero hay una dimensión que se escapa a toda mediación oficial y a las explicaciones científicas sobre las enfermedades. Más grave aún: sin esta dimensión todas las medidas sanitarias y económicas se verán multiplicadas por cero. La dimensión de la que hablamos es la ética.
Como para complicar las cosas, es fácil de constatar que la ética no goza de la legitimidad y la autoridad coercitiva que exhiben el ordenamiento estatal y el discurso científico. La ética o filosofía práctica no aparece entre las cosas a ser cumplidas irrestrictamente en el estado de emergencia; para ello, los aparatos de seguridad deberían penetrar cotidianamente los hogares y las conciencias, y esto sería absurdo. Pero dado que los seres humanos no podemos vivir sin ética, vemos llenarse las redes sociales de sucedáneos de ella. Desgraciadamente, estos discursos adolecen de lo que se conoce como «moralina». El diccionario de la lengua española define la moralina como «moralidad inoportuna, superficial o falsa».
Un ejemplo de esta moralina son los diversos memes y frases poéticas que desde las pantallas de nuestros smartphones nos hablan de pequeñas gotas de saliva que han sacudido para siempre nuestras conciencias y han desplomado imperios. Estaríamos en la apocatástasis del fin de los tiempos. Como filósofo y teólogo, y pidiendo permiso a las buenas intenciones, no creo que esto sea así. Es verdad que la pandemia del nuevo coronavirus nos ha sacudido y han aparecido gestos inusitados de generosidad; pero me cuesta creer que se estén cayendo los imperios, que el neoliberalismo vaya a desparecer con la cuarentena, que la ciencia tiene la última palabra, que Gaya esté haciendo justicia o que la conciencia de la humanidad se esté purificando para siempre por obra de la reedición a escala planetaria de las plagas de Egipto. La ética libre de moralina nos dice que debemos insistir en diversos puntos razonables que nos ayudarán a atravesar esta pandemia de manera más satisfactoria.
He querido desarrollar esta reflexión siguiendo los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Estos principios son: la dignidad humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiaridad y la solidaridad. Podemos decir que estos serían principios éticos razonables para tiempos de pandemia y de pánico colectivo en estados de excepción.
En estos momentos, el principio de principios que debe guiarnos es la intrínseca dignidad de la persona humana. Según el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI), el ser humano «comprendido en su realidad histórica concreta, representa el corazón y el alma de la enseñanza social católica. Toda la doctrina social se desarrolla a partir del principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana» (CDSI, n. 107). Encontramos una propuesta muy similar en la segunda fórmula del imperativo categórico de Kant: «Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio». Cualquier decisión que tomemos como individuos o como colectivo debe preguntarse si manipula la vida de los demás para otros fines, como podría ser el propio enriquecimiento o la propia fama. En este momento histórico concreto, esta verdad fundamental ha de brillar con más resplandor. Muy concretamente, las medidas a tomar, de la índole que sean, deben estar orientadas en principio a garantizar la integridad de todas las personas. En esta dirección iría la implementación de cambios en la política económica estatal a fin de asegurar los ingresos a las familias vulnerables para el tiempo que fuere necesario, así como el flujo de caja de empresas pequeñas y medianas. Igualmente, en esta dirección apuntan la colaboración público-privada para preservar los empleos y la protección de la intimidad de las personas al enfrentar aspectos vergonzosos productos del contagio.
¿De qué me vale acumular todo el gel alcoholado del mundo si todos los demás no podrán desinfectar sus manos adecuadamente en los espacios públicos?
El segundo principio fundamental de la doctrina social católica es el bien común. Desde el Concilio Vaticano II, el magisterio social de la Iglesia define el bien común como «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección». Por tanto, ningún interés corporativo o grupal de tipo material o político debe oponerse al desarrollo de los grupos asociativos y de cada una de las personas. Dicho positivamente, cualquier reclamo corporativo o partidario debe armonizarse con la búsqueda del bienestar de las personas y el reforzamiento del tejido asociativo, aun cuando esto implique algún sacrificio pecuniario o la renuncia a una cuota de poder.
Tampoco consiste el bien común en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social, como nos tienen acostumbrados a pensar los índices macroeconómicos agregados. Esta idea de origen utilitarista es propugnada por la doctrina económica dominante como científica, pero es ciega a la distribución justa y equitativa de los bienes. Semejante distorsión se comprueba claramente en lo que ha sucedido en estos momentos con bienes clave como las mascarillas o el gel alcoholado para desinfectar las manos. ¿De qué me vale acumular todo el gel alcoholado del mundo si todos los demás no podrán desinfectar sus manos adecuadamente en los espacios públicos? El principio del bien común llamará, por ejemplo, a asignar mascarillas a aquellas personas que puedan hacer mejor bien a la sociedad, como lo son los trabajadores de la salud. Es vital internalizar ahora este principio del bien común, porque más delicada será la situación si se presenta la necesidad de establecer criterios para el acceso a las pruebas de laboratorio o para el triaje en el uso de respiradores mecánicos. Sólo colaborando, actuando con sentido social, es posible abrir brechas al bien común y hacerlo sostenible con vistas a las nuevas generaciones.
El tercer principio que se nos propone es el destino universal de los bienes. Según este principio, «los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente, conservan siempre un destino universal. Toda forma de acumulación indebida es inmoral, porque se halla en abierta contradicción con el destino universal que Dios creador asignó a todos los bienes». (CDSI, núm. 328). En este sentido, queda claro que no basta la legalidad para enfrentar esta pandemia. Jurídicamente se podrá argumentar que es un derecho cobrar determinadas deudas u honrar ciertas cláusulas contractuales, pero en una coyuntura como la actual no se puede decir lo mismo desde el punto de vista moral. Tampoco lo es desde el punto de vista espiritual que recuerda la tradición bíblica del año sabático (Dt 15, 1-11). Por último, conviene recordar que en el mismo Compendio de la Doctrina Social este principio del destino universal de los bienes se ha unido al grito de nuestra Iglesia latinoamericana que llama a optar preferencialmente por los pobres (CDSI, núm. 181). Una aplicación concreta y fácil de llevar a cabo esta opción preferencial sería aumentar las transferencias monetarias a los más pobres por un tiempo prudente a través de la Tarjeta Solidaridad.
También nos advierte sobre la tentación que tiene el aparato estatal de convertirse en un régimen totalitario bajo el amparo constitucional del estado de excepción.
El cuarto principio que nos ha de guiar es el de la subsidiariedad. La doctrina social de la Iglesia lo describe con dos facetas. La primera faceta se refiere al propósito de que las instituciones de más envergadura de la sociedad se dispongan en principio al servicio de las de menor envergadura: «todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (“subsidium”) — por tanto de apoyo, promoción, desarrollo — respecto a las menores» (CDSI, núm. 186). La segunda faceta se refiere al efecto que se espera produzca esta ayuda en el tejido social. Se busca el empoderamiento de las instituciones intermedias entre el Estado y el individuo, evitando un agrandamiento innecesario del aparato estatal o la consolidación de monopolios en la esfera económica gracias a la manipulación del Estado. Continúa el Compendio: «De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las queterminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada, en definitiva, su dignidad propia y su espacio vital». Tanto el totalitarismo estatal como el gran monopolio son enemigos de la dignidad personal y, por lo tanto, de la misma vida humana.
En estos momentos, este principio de subsidiariedad muestra su auténtica pertinencia. De nada servirán, por ejemplo, órdenes estatales, como el cierre de los espacios públicos y la limitación de la circulación, si los núcleos familiares no cumplen con las reglas de higiene o guardan el debido distanciamiento corporal, o si la repartición de alimentos organizada por el Estado sigue armando aglomeraciones en los planteles escolares. Tampoco servirán de nada las medidas financieras, como las moratorias de pagos, si cumplido el plazo y recuperado el ritmo productivo no se honran los compromisos adquiridos con las instituciones crediticias. Si bien la principal responsabilidad en estos momentos recae sobre el Estado, el principio de subsidiariedad nos recuerda que de nada servirán sus disposiciones si no cuenta con la acción responsable de las instituciones de la sociedad y de cada individuo en cuanto miembro de alguna asociación menor. También nos advierte sobre la tentación que tiene el aparato estatal de convertirse en un régimen totalitario bajo el amparo constitucional del estado de excepción.
La doctrina social católica aclara además que la solidaridad no se debe confundir con la filantropía, pues no se trata simplemente de entregar dádivas a personas que quizás se verán consideradas como miserables y que por esta razón no se les tratará como hermanas, hijas del mismo Padre Dios.
El principio de subsidiariedad resulta especialmente precioso para desarrollar la identidad ciudadana de los cristianos de las distintas iglesias, quienes representan el 80% de la población dominicana. Nos enseña que resulta «imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social» (CDSI, núm. 185). Dicho con el lenguaje propio de las ciencias sociales, este es el ámbito de la sociedad civil, entendida como el conjunto de las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias, que se llevan a cabo de modo directo poniendo en juego la creatividad de la ciudadanía. Algunos llaman «capital social» a esta red de relaciones que facilitan la convivencia colectiva, pues se muestra como un recurso imprescindible para una verdadera comunidad de personas. Sin esta red colaborativa de relaciones intermedias resulta prácticamente imposible el afianzamiento de formas más elevadas de sociabilidad y el desarrollo de la propia personalidad.
Por último, pero no menos importante, nos vemos solicitados por el principio de solidaridad. Este cobra especial relieve práctico en estos momentos. Se trata de la colaboración, interacción enriquecedora y servicio que se han de prestar los seres humanos teniendo como horizonte el crecimiento, progreso y desarrollo de todos los miembros de la sociedad. Para ello, la doctrina social aconseja apoyarse sobre los valores del Evangelio, el cual nos invita a amar sin acepción de personas. El Compendio explica que la solidaridad se vincula internamente con el destino universal de los bienes y el bien común, llevando a la práctica cotidiana la fraternidad de todos los hombres. Ha sido muy significativo en estos días ver cómo se han abierto gratuitamente a todo el mundo bases de datos, producciones cinematográficas o páginas webs culturales que normalmente exigen un pago. También hemos escuchado de fábricas de zapatos que se han ajustado en tres días para producir mascarillas y ofertarlas a costo de producción. Esto nos recuerda la verdadera vocación de los bienes que podamos poseer y nos debe llevar a preguntarnos cuántas cosas que hoy se pagan podrían ser gratuitas gracias a subsidios estatales adecuadamente asignados o al mecenazgo. Este sería el caso, en estos momentos, de las pruebas de laboratorio para detectar el COVID-19.
El cuidado de la economía no debe hacerse en detrimento de la vida de las personas, sobre todo de las más pobres; y viceversa, el cuidado de las personas no debe ignorar las lógicas propias de la actividad económica
La doctrina social católica aclara además que la solidaridad no se debe confundir con la filantropía, pues no se trata simplemente de entregar dádivas a personas que quizás se verán consideradas como miserables y que por esta razón no se les tratará como hermanas, hijas del mismo Padre Dios. Por eso, la solidaridad bien entendida respeta la igualdad de todos en dignidad y derechos, en consonancia con el Estado de derecho que promueven las constituciones modernas.
Podemos decir que la solidaridad constituye el principio programático de los días que nos esperan: «El término “solidaridad” expresa en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos. El compromiso en esta dirección se traduce en la aportación positiva que nunca debe faltar a la causa común, en la búsqueda de los puntos de posible entendimiento incluso allí donde prevalece una lógica de separación y fragmentación, en la disposición para gastarse por el bien del otro, superando cualquier forma de individualismo y particularismo» (CDSI, núm. 194). Vale la pena recalcarlo: solidario es sobre todo quien aporta positivamente.
Mediante el ejercicio sostenido de la solidaridad todos nos hacemos en principio responsables de cada uno. A la luz de este presupuesto práctico, se percibirá mejor la interconexión con los demás principios anteriormente expuestos.
Resumamos a lo que en último término nos invita esta reflexión sobre la dimensión ética en estado de emergencia, inspirándonos en un bello pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica. Este pasaje nos remite especialmente al principio del destino universal de los bienes, introduciéndonos a una auténtica clave ecológica. No hace falta creer formalmente en el Dios bíblico para integrar esta sensibilidad como modo de vida: «Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos (cf Gn 1, 26-29). Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. La propiedad privada es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo». (Catecismo, núm. 2402). Por eso, la Iglesia enseña que la propiedad privada no es absoluta: es un medio para amarnos los unos a los otros y a nosotros mismos. Lo que se dice aquí sobre la propiedad privada puede extenderse también al ejercicio del poder político, del saber científico, del control policial y de la coacción militar.
Concluyamos esta reflexión. No cabe duda de que, junto a las medidas sanitarias y económicas, deben asumirse los principios éticos y espirituales que nos ayudan a salir de nuestro propio amor, querer e interés. Pero, al mismo tiempo, estos principios éticos han de servir para reforzar la razonabilidad de las medidas colectivas a ser tomadas en este momento de excepción. El cuidado de la economía no debe hacerse en detrimento de la vida de las personas, sobre todo de las más pobres; y viceversa, el cuidado de las personas no debe ignorar las lógicas propias de la actividad económica, como lo son los flujos de caja de las empresas o las precariedades del trabajo no formal y la fragilidad de muchos trabajos formales. La ética fundada en la intrínseca dignidad de toda persona, orientada por el bien común y motivada por la solidaridad, convoca a una auténtica responsabilidad ciudadana. Por esta vía nos ayudará a enrostrar con el ánimo en alto las restricciones del estado de emergencia y, sobre todo, sus secuelas.
(1) Escrito para Acento






